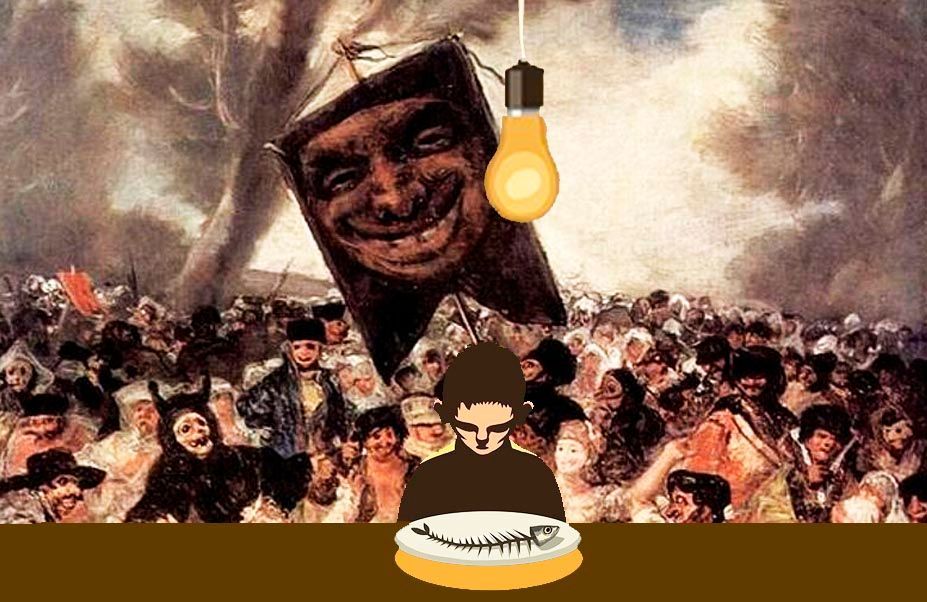“PASARELA ESPOLÓN”
“PASARELA ESPOLÓN”
© Fernando Garrido, 19, VI, 2022
A veces los humanos no somos plenamente conscientes de lo que hacemos. Uno de estos “haceres” es lo que podríamos llamar “zapping urbano”. Saltamos, en cuanto podemos, de nuestra calle o barrio a otros escenarios diferentes.
Porque, digan lo que digan, no nos gusta y rehuimos la tediosa igualdad que se nos impone. Combatimos de esa manera, sin mucho esfuerzo ni gasto, la acedia y monotonía de lo doméstico y cotidiano, convirtiéndonos en ávidos e inofensivos invasores de otras calles y espacios que exploramos o transitamos y a los que, sin embargo, tributamos dándoles vida y fomentando una variada actividad.
Un paseo por el centro de la ciudad es entre otras un cambio de pantalla terapéutico, a la vez que un intercambio social, económico y cultural.
Ahora pongamos por caso estar en Burgos y dar ese salto desde nuestro salón al puente y plaza del Cid, y de ahí a la gran pantalla del Espolón; un cambio de escena de lo más interesante y provechoso que nos pueda suceder entre las hojas del libro inacabado que Castilla es.
En Burgos pasear por el Espolón es, además de una costumbre saludable, “zappear” entre varios canales de una plataforma donde encontrar materiales con distintos registros temáticos. El Espolón es, en efecto, una de esas piezas extraordinarias que distinguen a una ciudad; es un “libro de horas” con fantásticas iluminaciones en que se suceden escenas en cada instante del día o la semana, en cada festividad y el tiempo ordinario.
“Espolón”, pronunciado en cualquier otro lugar, pudiera entenderse como hierro para despertar el brío de Orelias y Babiecas perezosos, o el talón cartilaginoso de Quiricos pendencieros de corral. “Espolón” puede ser también el vértice de un navío, o el de un tajamar de puente fluvial que desbrava las aguas haciendo de ellas lenguas bífidas y sutiles flecos. Subidos al monte, “espolón” responde al apéndice de una sierra. Pero “espolón” en Burgos se predica como dique, muralla y malecón para contener las aguas del río Arlanzón cuando vienen -o venían- crecidas, y cuya anchurosa meseta sirve de ameno lugar aderezado para el recreo ciudadano.

En Burgos, el Espolón junto al río Arlanzón, es parte de esa aorta que da vida y oxigena el cuerpo urbano desde el corazón mismo de la ciudad. Tanto que todo lo demás, de Este a Oeste, de Roncesvalles a Compostela, nos parece que sea su alongada proyección hacia un imaginario finis terrae.
Nadie imagina Burgos siendo Burgos sin el Espolón, porque allí están visibles, a poco que haciendo abstracción entornemos los ojos, las esencias de la Capital.
El Espolón es una vitrina histórico antropológica, un paseo en el solar hispano, un jardín ilustrado, un vívido hogar de musas –un museo-, y tránsito hacia el resto de mundos…
El Espolón como otros paseos es un pasaje, una franja más larga que ancha, equidistante entre dos puntos; un comienzo y un final. Empieza aquí y termina allí o viceversa. Es espacio de ida y vuelta. Es tránsito. Es pasar deprisa o despacio, aun parándose. Espolón arriba, Espolón abajo, desfila la sociedad burgalesa y los que no. Cada cual interpretándose a sí mismo y al otro según su manera de pasar, posar y representarse en el Mundo.
Por eso y por mucho más, figuradamente, aspira el de Burgos a ser una de esas pasarelas como las de París, Milán, Londres o Madrid, donde desfilan maniquíes de la alta costura o del prêt-à-porter efímero y estacional. Así se nos antoja, sin complejos, llamarlo la “Pasarela Espolón”.

Se sabe divertido -y muchos lo hacen- sentarse en un banco o una terraza y tomárselo como presenciar un espontaneo desfile de moda.
No faltará el ver quizás un Valentino o un Pedro del Hierro, o a Coco Chanel junto a Karl Lagerfeld, a una Ágata, un Armani, un Versace; pero sobre todo a sus parientes más “vulnerables”, con apellidos menos ilustres como los Inditex, los Cortefiel, Calzedonia, Dutti, Tucci, Benetton, etcétera, etcétera.
Acerca de esta pasarela hay todo tipo opiniones, chascarrillos y preferencias. Para algunos son mejores los pases de festivos, para otros las tardes de diario, hay algunos que consideran que es en día laborable y de mañana el mejor pase de moda que se puede presenciar, porque les causan admiración las chicas y chicos tan bien vestidos para ir a la oficina que pasan por allí desde primera hora. Particularmente me adhiero a esta última facción, porque tengo visto que hay poca burgalesa cabalgando sobre tacones, que no sea una delicia en el Espolón a las doce del mediodía. Son esas féminas que lucen palmito y van de aquí para allá de compras, al trabajo, de trámites, o al “coffe break” con cigarrillo y tentempié. Es ese desde luego el momentazo estelar de la “Pasarela Espolón”; se ha de estar allí para presenciarlo.
Ya acudirán los tontos adornados con “e”, para decir que es heteropatriarcal y machista disfrutar del altruismo con que se nos muestra la feminidad que, además de vestirse para sí, colateralmente lo hace deleitando al varón y despertando quizás envidia a tantas otras.
Pero no se preocupe el necio progre porque si voluntariamente ciego va, puede distraer su castración ideológica neo-puritana con otras pantallas como por ejemplo las mesas petitorias de causas perdidas y/o subvencionadas, los mendigos profesionales o no, a los músicos, los títeres callejeros e individuos con nervios de acero y piel de escayola haciendo la estatua, imitando en suma a aquellas otras del estatuario canónico y oficial que luce en el Espolón sobre altos podios: seis reyes, un conde y un santo llegados en el siglo XVIII de la villa y corte de Madrid. Estatuas que, entre más de un centenar, estaban destinadas a beberse los vientos de la balaustrada alta que corona el Palacio Real, pero un cambio de gusto y el capricho de Carlos III las trajo a Burgos.

O si no, fijémonos en el gran retablo civil de la fachada del arco de Sta. María, presidido por su patrocinador el Emperador Carlos, que tiene reunidos bajo sí a los jueces de Castilla, Nuño Rasura y Laín Calvo, y a los condes Diego Porcelos y Fernan Gonzalez.
Otro estatuario más moderno y pedestre aflora a ras de paseo en el Espolón. Con permiso del busto del pintor don Marceliano Santa María, a su espalda llama la atención el bronce de una anciana castañera a la que se le inunda el cacharro cuando llueve, porque su creador, ignorando los rigores de intemperie, olvidó practicar un desagüe en la sartén, o tal vez pretendía la diversidad culinaria: castaña asada para días secos y sopa de castañas los húmedos.
También sorprende otro bronce de una joven que se asoma a la rivera del Arlanzón que, con ímpetu suicida de “balconing”, parece querer saltar al río. Resulta curioso que el vetusto árbol que está a su lado se abalanza imitándola con tanta simpatía, ahínco y rebeldía, que pone en ridículo a las leyes de Newton.
Y que decir del “Morito”, ese querubín que da las horas, cuyo insólito mote deriva de su negruzca patina de bronce oxidado; porque sin embargo todo él es caucásico, tanto como el Manneken Pis bruselense, hasta con su manguillo al aire, pero eso sí, a diferencia de su primito belga, lo lleva en posición de descanso, sin hacérselo ni apuntar el chorro sobre nadie; de haber sido así, se hubiesen visto salpicadas todas aquellas generaciones de burgaleses que tienen y tuvieron, bajo el “Reloj del Morito”, el punto de encuentro habitual de tantas citas para verse, besarse, comerse o, de la mano hacer “zapping” urbano.

“Quedar en el Morito” es uno de tantos hábitos que permiten a las gentes encontrar seguridad en la tradición, manteniendo vivas creencias y costumbres a través de ritos llanos y elementos sólidos o perdurables como una escultura, una fuente o un reloj, cuya mutabilidad es apenas perceptible en medio de tiempos siempre volubles e inciertos.
La vuelta recurrente al lugar común es pisar el suelo firme e inamovible de lo ya vivido para conjurar que se reproduzca.
Algo de esto sucede con el duelo que sentimos al desaparecer antiguos lugares de referencia. Como cuando en el Espolón vemos que van cerrando, por fatiga, obsolescencia o jubilación, ancianos establecimientos que, sin clientela ni relevo generacional ni categórico, mueren para siempre como un pedacito en el alma de la ciudad. Desafortunadamente algunos locales que en algún tiempo se mostraron modernos, exitosos, altivos y orgullosos, quedan ocupados por sus melancólicas fantasmagorías.
Uno de tantos es el que fuera “Cafetería Pinedo” (más recientemente “Polisón”), local de propiedad municipal, ahora lienzo para vándalos pintamonas, del que dicen las malas lenguas que siempre estuvo arrendado -a título gratuito- a rostros de cemento. E igualmente dicen que ahora lo abrirá en breve una empresa madrileña. Es insólito el despropósito para uno de los mejores locales del centro, con una terraza de escenografía singular; delicioso lugar donde pararse a reflexionar, contemplando la vida reflejada en la lámina de agua del estanque que señorea un “putto” broncíneo tratando de domesticar a un terco ánade escupidor.

Y qué decir de la indiscriminada sobreexplotación a que es sometido el Espolón para “panem et circenses” de tenderetes y eventos que lo invaden tan a menudo, hipertrofiando su excelente vacuidad, que es, nada más y nada menos que un despilfarro espacial para el sencillo lujo que un cursi llamaría “democrático”, pero que es la libertad de disfrutar sin más de una mañana soleada, de los crepúsculos otoñales, del encantador desnudo invernal, o del olor a primavera.
Porque el Espolón es un espacio coherente y acabado al que no le falta verdaderamente nada. Su doble o triple vial -según se mire- ofrece de todo lo que cabe esperar en un paseo, e incluso más.
Aparte de su amplia avenida central, ajardinada, con bancos, fuentes, templete, y arboleda donde también moran aves y ardillas, está a su flanco norte la gran bóveda emparrada de hojarasca, nudos y nervaduras leñosas bajo la magnífica fachada que mira al sur, donde se organizan en rigurosa formación orgullosos e historiados inmuebles residenciales, en los cuales asoma la oferta comercial y de restauración con sus veladores exteriores. Todo junto a otras notables edificaciones como el Arco de Santamaría, el Consulado del Mar, el Casino, el Teatro Principal y la Diputación Provincial. Edificios que traducidos más allá de sus formas más o menos burguesas o monumentales son, practican y significan: arte, cultura, fe, política, economía y sociedad. Qué más se necesita.
Y qué más puedo contar cuando ya es la una de mediodía. La mañana canónicamente ha decaído. La “Pasarela Espolón” ha dado de sí sobradamente para un prolijo artículo dominiguero. Escribo tres últimas líneas; guardo el lápiz. Oigo tacones cercanos, cierro el cuaderno, me pongo en pie y camino.